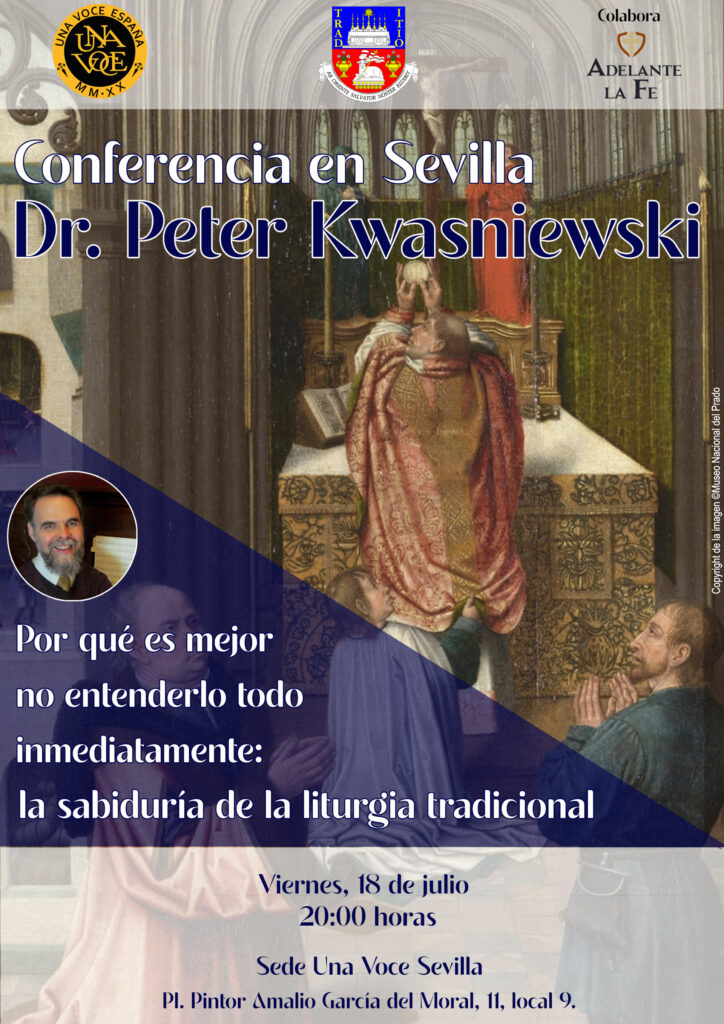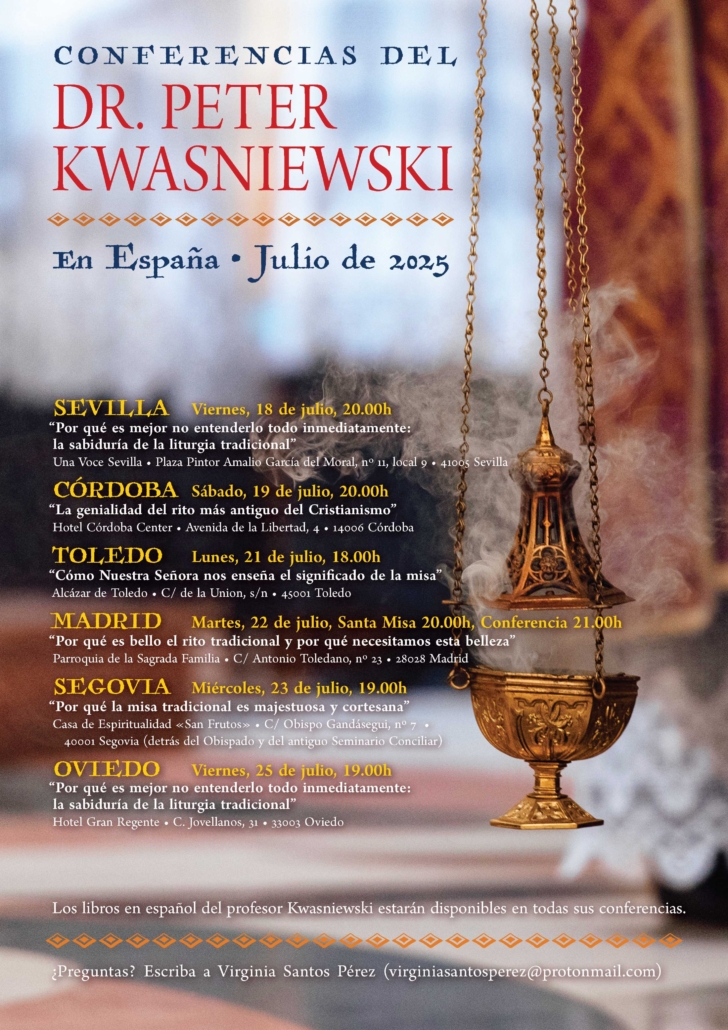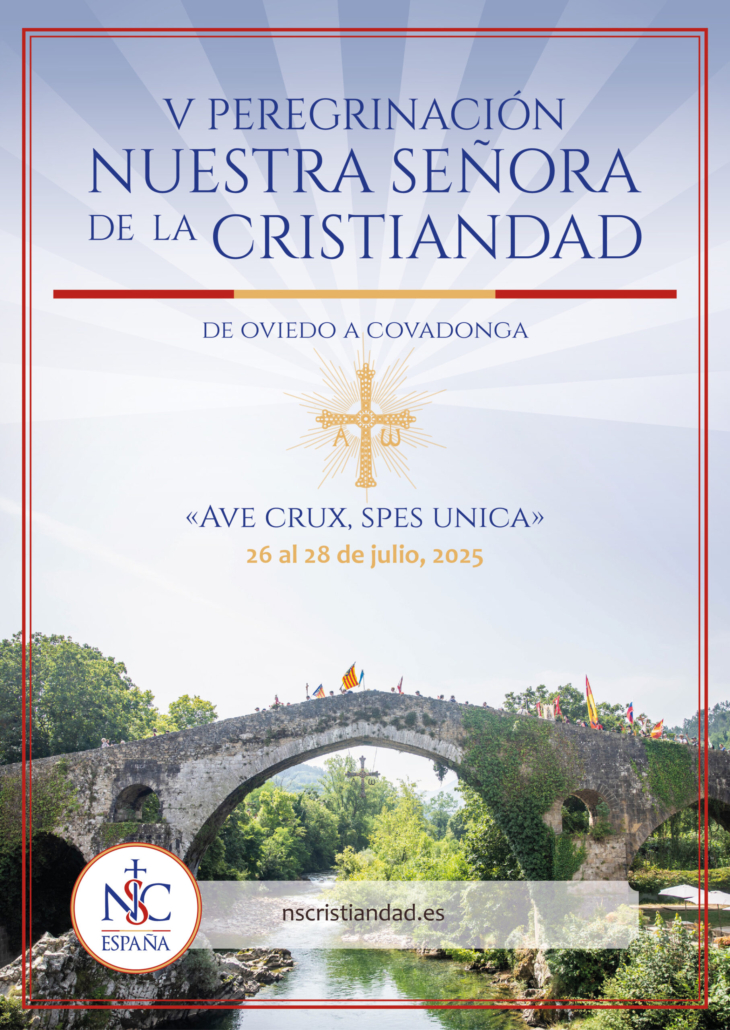EXAMEN CRÍTICO DEL DOCUMENTO DEL CARDENAL ROCHE CONTRA LA MISA TRADICIONAL

Dom Alcuin Reid, mediante un exhaustivo informe ha puesto de manifiesto graves fallas liturgicas existentes en el reciente documento informativo del cardenal Arthur Roche entregado al Colegio de Cardenales durante el Consistorio Extraordinario celebrados el pasado 7 y 8 de enero en Roma.
Dom Alcuin Reid, monje benedictino nacido en Australia, sacerdote y erudito litúrgico de reconocimiento internacional, cuyo trabajo doctoral sobre la reforma litúrgica fue publicado como El desarrollo orgánico de la liturgia con un prólogo del cardenal Joseph Ratzinger.
A continuación, el importante exámen crítico de Dom Alcuid Reid que fue publicado por la corresponsal vaticana doña Diane Montagna, a la que agradecemos su trabajo, en el siguiente enlace:
Introducción
El documento informativo sobre la Sagrada Liturgia distribuido al Colegio de Cardenales en su Consistorio Extraordinario del 7 al 8 de enero de 2026 ha recibido críticas generalizadas. Dado que la liturgia no fue finalmente discutida en el Consistorio, y dado que se puede suponer razonablemente que será considerada en el Consistorio Extraordinario previsto para junio de 2026, parece oportuno examinar este documento de forma sistemática y crítica para que el Colegio de Cardenales y otros puedan beneficiarse de un análisis de los temas planteados.
Para facilitar la consulta, esta crítica primero reproducirá cada artículo del documento informativo y ofrecerá observaciones específicas al respecto. A continuación, ofrecerá algunas consideraciones adicionales a la luz de los temas que plantea el documento informativo, antes de concluir con algunas observaciones generales. Se anotarán las fuentes a lo largo del texto.
I. Observaciones específicas
Artículo 1. En la vida de la Iglesia, la Liturgia siempre ha sufrido reformas. Desde la Didachè hasta la Traditio Apostolica; desde el uso del griego hasta el del latín; desde el preseminal de libelli hasta los Sacramentarios y los Ordines; desde los Pontificios hasta las reformas franco-germánicas; desde las Liturgia secundum usum romanæ curiæ hasta la reforma tridentina; desde las reformas parciales posteriores al Tridentino hasta la reforma general del Concilio Vaticano II. La historia de la Liturgia, podríamos decir, es la historia de su continua ‘reforma’ en un proceso de desarrollo orgánico.
El lenguaje de este artículo es poco sincero. Se hace una distinción legítima entre el «desarrollo» litúrgico y la «reforma» litúrgica, por la cual la primera implica un desarrollo gradual, casi natural, con autoridad que ratifica, promueve o amplía las prácticas que han surgido en la vida de la Iglesia,[2] mientras que «reforma», al menos en el lenguaje contemporáneo, implica la intervención positiva, si no sustancial, de la autoridad para reordenar la liturgia según la suya propia, externo, criterios.
La intervención positivista desproporcionada por parte de la autoridad es desconocida en la historia del rito occidental hasta el siglo XX,[3] y alcanzó su apogeo tras el Concilio Vaticano II. Ni siquiera se puede decir que la reforma carolingia haya impuesto (más bien la propuso).[4] De igual manera, la reforma del Concilio de Trento, aunque podaba, ordenaba y en ocasiones corregía desarrollos anteriores, no fue en absoluto una intervención positivista que cambiara sustancialmente el rito. Más bien, el rito heredado por el Concilio fue respetado y restaurado. Su integridad ritual permaneció intacta.[5]
Por tanto, no es cierto afirmar que «la Liturgia siempre ha sufrido reformas», y esta falsa afirmación histórica ciertamente no puede usarse como justificación a priori para ninguna reforma litúrgica en sí, ni como justificación para intervenciones de autoridad que no respetan la integridad de la tradición litúrgica heredada.
Asimismo, debemos dejar claro que el Concilio Vaticano II llamó a una «instaurationem» litúrgica —una renovación de la liturgia— en continuidad con los objetivos del movimiento litúrgico de finales del siglo XIX y principios del XX. «Instaurare» aparece más de veinte veces en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Las palabras «reformare» o «reformatio» no fueron utilizadas por los Padres del Consejo. No anticiparon ni autorizaron una «reforma» positivista, sino una renovación de la continuidad orgánica con la tradición recibida. En este sentido, conviene recordar el texto completo del artículo 23 del Sacrosanctum Concilium:
Esa tradición sólida puede mantenerse, y sin embargo, el camino abierto al progreso legítimo siempre debe hacerse una investigación cuidadosa en cada parte de la liturgia que debe ser revisada. Esta investigación debe ser teológica, histórica y pastoral. Además, las leyes generales que rigen la estructura y el significado de la liturgia deben estudiarse junto con la experiencia derivada de reformas litúrgicas recientes y de los indultos concedidos a varios lugares. Finalmente, no debe haber innovaciones a menos que el bien de la Iglesia las requiera genuina y ciertamente; y debe asegurarse de que cualquier nueva forma adoptada crezca de alguna manera de forma orgánica a partir de formas ya existentes.
En la medida de lo posible, deben evitarse cuidadosamente las diferencias notables entre los ritos utilizados en regiones adyacentes. [6]
Por tanto, debemos rechazar la ecuación entre la «reforma continua» de la liturgia y su «desarrollo orgánico». En el mejor de los casos, esto es una ambigüedad. En el peor de los casos, oculta el uso sin control de la autoridad positivista detrás del principio de desarrollo orgánico, que en sí mismo es justamente respetado por el Consejo. Ni la historia litúrgica ni la Constitución sobre la Sagrada Liturgia pueden ser legítimamente invocadas para este fin.
Artículo 2. San Pío V, al enfrentarse a la reforma de los libros litúrgicos en cumplimiento del mandato del Concilio de Trento (cf. Sesión XXV, Decreto General, cap. XXI), se movió por la voluntad de preservar la unidad de la Iglesia. La bula Quo primum (14 de julio de 1570), con la que se promulgó el Misal Romano, afirma que «así como en la Iglesia de Dios solo hay una forma de recitar los salmos, así debe haber un solo rito para celebrar la Misa» (cum unum in Ecclesia Dei psallendi modum, unum Missae celebrandae ritum esse maxime deceat).
Este artículo es profundamente deshonesto intelectualmente en que:
- Distorsiona la intención del Concilio de Trento en general y de la bula Quo Primum en particular. Trento pidió a los obispos que corrigieran los abusos, no que rehicieran ni estandarizaran sus ritos, y Quo Primum incluyó la disposición explícita de que los ritos con más de 200 años de práctica legítima estaban exentos de la intención unificadora de dicha bula.[7] La omisión de esto en el documento informativo es gravemente engañosa y hace que su afirmación sea falsa.
- Ignora la realidad de que en la historia de la Iglesia occidental, antes y después de Trento, se han celebrado diversos ritos, legítimos por la riqueza de su diversidad (ambrosiano, mozárabe, de Lyon, Braga, cartujo, dominico, cisterciense, carmelita, etc.). Los Padres de Trento eran perfectamente conscientes de ello, al igual que Pío V (él mismo dominico).
- Ignora la realidad de que la reforma litúrgica tridentina tardó hasta la segunda mitad del siglo XIX en ser aceptada en Francia y que probablemente nunca lo habría sido si la Revolución no hubiera tenido lugar.[8]Aun así, muchos usos ceremoniales locales se conservaron de todos modos.
Este artículo busca sentar una base histórica para la falsa afirmación de que la unidad eclesial requiere uniformidad litúrgica—una suposición totalmente embarazosa y desafortunada histórica y teológicamente detrás de iniciativas litúrgicas clave en el pontificado anterior. Sin mencionar las grandes riquezas litúrgicas de las Iglesias católicas orientales, la historia de la liturgia occidental por sí sola confirma claramente su falsedad. Es más que lamentable—de hecho, es imperdonable—que un error tan flagrante aparezca en un documento como este.
Artículo 3. La necesidad de reformar la Liturgia está estrictamente ligada al componente ritual, a través del cual – per ritus et preces (SC 48) – participamos en el misterio pascual: el rito en sí mismo se caracteriza por elementos culturales que cambian en el tiempo y los lugares.
Veamos lo que dice Sacrosanctum Concilium en el artículo 48:
Por tanto, la Iglesia desea fervientemente que los fieles de Cristo, cuando estén presentes en este misterio de fe, no estén allí como extraños o espectadores silenciosos; al contrario, mediante un buen entendimiento de los ritos y oraciones, participen en la acción sagrada conscientes de lo que hacen, con devoción y plena colaboración. Deben ser instruidos por la palabra de Dios y nutridos en la mesa del cuerpo del Señor; deben dar gracias a Dios; ofreciendo a la Inmaculada Víctima, no solo por las manos del sacerdote, sino también con él, deben aprender a ofrecerse a sí mismos; por Cristo Mediador deben ser arrastrados día tras día a una unión cada vez más perfecta con Dios y entre ellos, para que finalmente Dios sea todo en todos.
Este artículo de la Constitución exige una «buena comprensión» de los ritos y oraciones para facilitar la participatio actuosa en la liturgia y no requiere en ningún sentido un cambio o reforma litúrgica. Llama a la formación litúrgica para facilitar la renovación litúrgica. No autoriza la reforma continua de los ritos litúrgicos en sí, aunque ciertamente es posible que los tiempos y lugares cambiantes provoquen un desarrollo proporcionado y orgánico (nuevos santos, necesidades particulares, etc.).
Dicho de otro modo, los «ritos y oraciones» no son el foco principal aquí.[9] La participación fructífera en ellos es el fin previsto y la formación es el medio propuesto para lograrlo, no una constante reforma de los ritos según «elementos culturales que cambian en el tiempo y los lugares.» Esto sugiere que la Sagrada Liturgia está en un estado constante de cambio, algo totalmente ajeno a la tradición y la historia litúrgica católica (sin embargo, tal subjetividad es bastante común en las comunidades protestantes).
Por tanto, es en el mejor de los casos poco sincero afirmar que existe una «necesidad preexistente de reformar la liturgia» que surge de su naturaleza ritual. Más bien, como afirmó el Concilio, existe una necesidad continua de renovar nuestra fructífera participación en él «a través de una buena comprensión de los ritos y oraciones [dados]».
Artículo 4. Además, dado que «La Tradición no es la transmisión de cosas o palabras, una colección de cosas muertas» sino «el río vivo que nos une con los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes» (Audiencia General de BENEDICTO XVI, 26 de abril de 2006), podemos afirmar sin duda que la reforma de la Liturgia que quería el Concilio Vaticano II no solo está en plena sintonía con el verdadero significado de la Tradición, sino que constituye una forma singular de ponerse al servicio de la Tradición, porque esta última es como un gran río que nos conduce a las puertas de la eternidad. (ibid.).
Es asombroso que la única cita del Papa Benedicto XVI en este documento —un papa que habló, enseñó e incriminó de manera inteligente e intencionada respecto a la Sagrada Liturgia y a la ‘cuestión’ de la reforma litúrgica— provenga de un discurso de Audiencia General que, si se lee, no se refiere directamente a la Sagrada Liturgia ni aborda la cuestión de la reforma litúrgica.[10] La Audiencia, de hecho, aborda la teología de la Comunión en el tiempo, de forma sincrónica y diacrónica. Uno se pregunta por qué, entonces, se utiliza aquí la analogía utilizada por Benedicto XVI cuando tanto de lo que dijo y escribió podría aplicarse con mayor claridad.
La referencia a «una colección de cosas muertas», que, dado el contexto del Consistorio, presumiblemente puede inferirse como una referencia al usus antiquior del rito romano, no es más que un «golpe bajo» por parte del autor. El propio Benedicto XVI insistió en que:
«Lo que las generaciones anteriores consideraban sagrado, sigue siendo sagrado y grandioso para nosotros también, y no puede ser de repente completamente prohibido ni siquiera considerado perjudicial. Nos corresponde a todos preservar las riquezas que se han desarrollado en la fe y la oración de la Iglesia, y darles su lugar adecuado.»[11]
No está en duda que la reforma de la liturgia que deseaba el Concilio Vaticano II esté en plena sintonia con el verdadero significado de la Tradición. Sin embargo, ciertamente está en duda que los ritos litúrgicos producidos tras el Concilio sean lo que el Concilio pretendía. La investigación seria deja perfectamente claro que no es así. No hacer esta distinción, aunque conveniente para evitar sus implicaciones y quizá psicológicamente reconfortante para algunos, resulta académicamente embarazoso.[12]
Dado esto, si el autor pretende afirmar que los ritos litúrgicos producidos tras el Concilio constituyen «una forma singular de ponerse al servicio de la Tradición, porque esta última es como un gran río que nos conduce a las puertas de la eternidad», no es más que una hipérbole fantasiosa, y sus palabras deberían dejarse de lado como tal.
En cuanto a la tradición litúrgica, es apropiado recordar la enseñanza de los papas recientes más conscientes litúrgicamente, quienes afirmaron clara y sucintamente que: «En la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero no hay ruptura.»[13] Si los ritos producidos tras el Concilio Vaticano II representan una ruptura con la tradición litúrgica total o parcialmente, este es un problema eclesial que requiere una reparación urgente y cuidadosa. Si el río de la Tradición viva ha sido de algún modo bloqueado o desviado, debemos reconectar con su fuente que da vida. Las implicaciones teológicas y pastorales son enormes. Ocultar esta cuestión solo empeorará la situación.
Artículo 5. En esta visión dinámica, «mantener una tradición sólida» y «abrir el camino al progreso legítimo» (SC 23) no pueden entenderse como dos acciones separadas: sin un «progreso legítimo» la tradición se reduciría a una «colección de cosas muertas» no siempre todas sanas; Sin la «tradición sana», el progreso corre el riesgo de convertirse en una búsqueda patológica de la novedad, que no puede generar vida, como un río cuyo camino está bloqueado que lo separa de sus fuentes.
Al dividir las dos frases del Sacrosanctum Concilium n.º 23, el autor inventa aquí dos hombres de paja: uno que etiqueta como «una ‘colección de cosas muertas’ no siempre del todo saludables» y el otro lo denuncia por ser «sin la ‘tradición sana'», que llama «progreso» y que corre el riesgo de convertirse en «una búsqueda patológica de novedad, que no puede generar vida».
Hemos tratado el insulto implícito en la referencia a una «colección de cosas muertas» arriba, aunque aquí debe señalarse la denigración adicional de no estar siempre sanos. Esto no es argumentación intelectual, sino propaganda ideológica y debe descartarse como tal.
Respecto al segundo hombre de paja, se puede observar que ciertamente en las primeras décadas posteriores al Concilio fue un fenómeno muy real basado en un gran malentendido de lo que es verdaderamente «liturgia pastoral» y, si creemos lo que a veces se muestra en las redes sociales, que no ha sido completamente erradicado ni siquiera como lo es hoy, Por suerte, aún más raro.[14]
Aparte de la acusación algo barata contra quienes adoran según el usus antiquior, la yuxtaposición de estos hombres de paja sirve simplemente para afirmar que la liturgia necesita una reforma constante, mientras que, aunque la Liturgia Sagrada ciertamente se desarrolla y progresa, es el hombre quien necesita una reforma constante—de hecho, de formación—para beber cada vez más profundamente de las riquezas de los tesoros de la tradición litúrgica. Deberíamos buscar reformarnos y formarnos a nosotros mismos y a nuestro pueblo ante todo: trastear con la liturgia no es el lugar para empezar.
Hablar constantemente de la liturgia como «dinámica», «progresando» y «cambiando» es arriesgarse a convertirla en una forma de entretenimiento religioso para personas que, sin la formación necesaria para desbloquear sus riquezas, se aburrirán y buscarán constantemente algo nuevo, más dinámico y diferente si de alguna manera queremos mantener su atención.
Aquí surge la cuestión de la teología de la liturgia católica, al menos implícitamente, algo que este documento informativo no explícito. La liturgia es la manera en que, como criaturas de Dios, entregamos al Dios Todopoderoso la adoración que Él merece. Esta realidad a menudo se ignora hoy en día. También, muy a menudo se olvida que la liturgia católica no trata fundamentalmente de lo que hacemos, sino de lo que Nuestro Señor Jesucristo hace por nosotros y en nosotros. El Concilio Vaticano II enseña que:
La liturgia se considera un ejercicio del oficio sacerdotal de Jesucristo. En la liturgia, la santificación del hombre se señala mediante signos perceptibles para los sentidos, y se realiza de manera que corresponde a cada uno de estos signos; en la liturgia, todo el culto público es realizado por el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, por la Cabeza y sus miembros.
De esto se deduce que toda celebración litúrgica, por ser una acción de Cristo sacerdote y de Su Cuerpo que es la Iglesia, es una acción sagrada que supera a todas las demás; ninguna otra acción de la Iglesia puede igualar su eficacia con el mismo título y en el mismo grado.
Pío XII enseñó que la liturgia no es menos que «el culto público que nuestro Redentor, como Cabeza de la Iglesia, presta al Padre, así como el culto que la comunidad de fieles presta a su Fundador y, por Él, al Padre celestial.»[15]
El cardenal Ratzinger subrayó el asunto de forma concisa:
Si la liturgia aparece ante todo como el taller de nuestra actividad, entonces lo esencial es ser olvidado: Dios. Porque la Liturgia no trata sobre nosotros, sino sobre Dios. Olvidar a Dios es el peligro más inminente de nuestra época. En cambio, la liturgia debería establecer una señal de la presencia de Dios. ¿Pero qué ocurre si el hábito de olvidar a Dios se instala en la propia liturgia y si en la liturgia solo pensamos en nosotros mismos? En cualquier reforma litúrgica y en toda celebración litúrgica, la primacía de Dios debe tenerse en cuenta, ante todo.[16]
Por tanto, mientras que la Sagrada Liturgia es viva y capaz de desarrollo orgánico (la tradición litúrgica es ‘persuadible’, por así decirlo, por nuevas necesidades y circunstancias), el culto católico sigue siendo en esencia el culto objetivo de la Iglesia entregado al Dios Todopoderoso. No puede ser instrumentalizada ni convertida en una herramienta catequética ni sometida a los caprichos pasajeros de ninguna generación o grupo de entusiastas, sin violar su propia naturaleza. El culto protestante hace esto, pero su culto es intencionadamente subjetivo. Para los católicos, sin embargo, «la liturgia es una red viva de tradición que [ha] tomado forma concreta, que no puede ser desgarrada en pequeños fragmentos sino que debe verse y experimentarse como un todo vivo.»[17]
Artículo 6. En el discurso a los participantes en el Plenario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos (8 de febrero de 2024), el Papa Francisco se expresó así: «Sesenta años después de la promulgación del Sacrosanctum Concilium, las palabras que leemos en su introducción, con las que los Padres declararon el propósito del Concilio, no dejan de entusiasmar. Son objetivos que describen un deseo preciso de reformar la Iglesia en sus dimensiones fundamentales: hacer que la vida cristiana de los fieles crezca cada día más; adaptar más adecuadamente a las necesidades de nuestro tiempo aquellas instituciones que están sujetas a cambios; fomentar todo lo que pueda promover la unión entre todos los que creen en Cristo; para revitalizar aquello que sirve para llamar a todos al seno de la Iglesia (cf. SC 1). Es una tarea de renovación espiritual, pastoral, ecuménica y misionera. Y para lograrlo, los Padres del Concilio sabían por dónde debían empezar, sabían que había razones particularmente convincentes para emprender la reforma y promoción de la liturgia» (Íbid.). Es como decir: sin reforma litúrgica, no hay reforma de la Iglesia. »
Con el respeto que se merece a la persona del papa citada en este artículo y a su cargo, sigue siendo cierto que no toda declaración o juicio de cada sucesor de San Pedro es verdadera o precisa.[18] Por tanto, podemos rechazar respetuosamente la afirmación de que «sin reforma litúrgica, no hay reforma de la Iglesia.»
Esta afirmación, presumiblemente redactada por alguien que busca justificar una reverencia ideológica por los ritos producidos tras el Concilio Vaticano II, simplemente no se confirma en la historia. Muchos papas y concilios han iniciado reformas que por sí solas no han requerido una reforma litúrgica concomitante de ninguna importancia. Como se afirmó anteriormente, incluso el gran Concilio reformista de Trento respetó la tradición litúrgica recibida con gran reverencia, buscando protegerla, no rehacerla según los gustos de la época.
El uso de la palabra «reforma» en este discurso es en sí mismo problemático (en el mismo sentido que se ha discutido antes) porque implica que la intención del Concilio era directamente rehacer o cambiar drásticamente la Sagrada Liturgia, en lugar de renovar su fructificación mediante el fomento de la participatio actuosa.
Ecclesia semper reformanda no implica liturgia semper reformanda. La primera se refiere a la necesidad de reforma en las personas que forman parte de la Iglesia y en sus instituciones humanas, no a su Tradición viva, de la cual el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la Sagrada Liturgia es un «elemento constituyente».[19]
Artículo 7. La Reforma litúrgica se elaboró sobre la base de una «investigación teológica, histórica y pastoral precisa» (SC 23). Su objetivo era hacer más plena la participación en la celebración del Misterio Pascual para la renovación de la Iglesia, el Pueblo de Dios, el Cuerpo Místico de Cristo (véase LG capítulos I-II), perfeccionando a los fieles en unidad con Dios y entre ellos (cf. SC 48). Solo a partir de la experiencia salvadora de la celebración de la Pascua, la Iglesia redescubre y relanza el mandato misionero del Señor Resucitado (cf. Mt 28, 19-20) y se convierte en un mundo desgarrado por la discordia, un levadura de unidad.
Este artículo es extremadamente embarazoso. Aunque gran parte de la «investigación teológica, histórica y pastoral» que contribuyó al movimiento litúrgico fue sólida y sirvió a los fines pastorales moderados de ese movimiento en beneficio considerable de la Iglesia, la reforma posterior al Concilio estuvo marcada por luchas políticas internas y un consiguiente sentido de oportunismo urgente por parte de los responsables, como dejan claro las obras publicadas de los principales protagonistas de la reforma.[20]
Asimismo, la erudición litúrgica ha evolucionado desde mediados del siglo XX, revelando que algunas de las suposiciones hechas por los reformadores eran falsas.[21] Que este sea el caso de la llamada «Anáfora de Hipólito» defendida con entusiasmo, entre otros, por Dom Bernard Botte (un perito del Consilium postconciliar) como la anáfora romana más antigua y que, basándose en ello, aunque en una forma severamente editada, ha aparecido en el Misal Romano como «Oración Eucarística II» es la principal parodia de la historia litúrgica postconciliar.[22] Que esta Oración Eucarística sea, con diferencia, la más utilizada en el usus recentior del rito romano hoy subraya la gravedad del asunto: no es una antigua anáfora romana felizmente ‘restaurada’ a la vida y al uso, sino la construcción de una erudición defectuosa de mediados del siglo XX editada teológicamente según el espíritu de los años 60 e impuesta a la Iglesia a pesar de que el Concilio Vaticano II nunca requirió, ni siquiera contempló la posibilidad de, la innovación sustancial de oraciones eucarísticas adicionales en el rito romano.[23] Se puede preguntar legítimamente, con el Sacrosanctum Concilium 23, si «el bien de la Iglesia genuina y ciertamente» lo requería?
La misma pregunta puede plantearse sobre la reforma de las oraciones adecuadas del misal, que ha sido claramente y minuciosamente mostrada por la investigación reciente como operando desde un enfoque fundamentalmente diferente, si no teológico, al de sus predecesores:
… los colecciones… no se acerquen a Dios de la misma manera, no busquen lo mismo de Él, no presenten la misma imagen de la situación humana, y así sucesivamente. Las colecciones de 1962 son más atentas a la persona interior que las de los misales posteriores al Vaticano II y, quizás, más sutiles en la forma en que extraen su contenido de los misterios que se celebran. En cambio, las colectas propias de la temporada del Vaticano II son más explícitas al mencionar las fiestas y la alegría que provocan, menos atentas a los aspectos internos de la transformación espiritual en Cristo y más propensas a pedir la consecución final del cielo que a tipos específicos de ayuda en el camino.
Está claro que hay cambios significativos en los énfasis teológicos y/o espirituales de las colectas de las estaciones dadas.[24]
Se requiere un estudio adicional en esta área, también respecto al Leccionario, pero se busca en vano en la Constitución de la Sagrada Liturgia una licencia para editar las oraciones o lecturas escriturales del misal teológica o ideológicamente. Las llamadas a la renovación o ampliación hechas por la Constitución,[25] y a una «investigación teológica, histórica y pastoral precisa» sobre los ritos, ciertamente no preveían la destrucción de las enseñanzas centrales de las Sagradas Escrituras.[26]
Lejos de «perfeccionar a los fieles en unidad con Dios y entre ellos», debemos admitir dos realidades sobre la reforma litúrgica tras el Concilio Vaticano II. En primer lugar, no ha logrado dar paso a la nueva primavera en la vida de la Iglesia con la que fue ‘comercializada’.[27] La realidad es que en Occidente la mayoría de los católicos bautizados simplemente no asisten a misa—por diversas causas, ciertamente, pero la liturgia reformada no ha resultado ser un antídoto eficaz contra ellos. No sirve para unirlos a Dios.
En segundo lugar, la liturgia reformada, desde su promulgación, ha demostrado ser fuente de amarga división continua entre los fieles, incluso provocando actos cismáticos. El rechazo papal relativamente reciente de las serias y no infructuosas iniciativas de Benedicto XVI para sanar estas heridas y llegar a una pax liturgicafuncional solo ha servido para aumentar la amargura y la división. Se trata de un asunto pastoral de gran urgencia que, en justicia tanto para Dios como para el hombre, requiere reparación.
Artículo 8. También debemos reconocer que la aplicación de la Reforma sufrió y sigue sufriendo una falta de formación y esta urgencia de abordar, comenzando con los Seminarios, para «dar vida al tipo de formación de los fieles y al ministerio de pastores que tendrán su cumbre y fuente en la liturgia (Instrucción Inter œcumenici, 26 de septiembre de 1964, 5)
Veamos el artículo 14 del Sacrosanctum Concilium:
La Madre Iglesia desea fervientemente que todos los fieles sean guiados a esa participación plenamente consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la propia naturaleza de la liturgia. Participación del pueblo cristiano como «una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo redimido (1 Ped. 2:9; cf. 2:4-5), es su derecho y deber por razón de su bautismo.
En la restauración y promoción de la sagrada liturgia, esta plena y efectiva participación de todo el pueblo debe recibir la máxima atención; pues es la fuente primaria e indispensable de la que los fieles deben derivar el verdadero espíritu cristiano;[28] y por ello los pastores de almas deben esforzarse celosamente por lograrlo, mediante la instrucción necesaria, en toda su labor pastoral.
Sin embargo, sería inútil entretener cualquier esperanza de lograrlo a menos que los propios pastores, en primer lugar, se impregnen plenamente del espíritu y el poder de la liturgia, y se comprometan a dar instrucción sobre ella. Por tanto, una necesidad primordial es que se preste, ante todo, atención a la instrucción litúrgica del clero…
Se enfatiza el tercer párrafo dado el enfoque de este artículo del documento. Lo que no suele entenderse es que el propio Vaticano II previó que todo lo que deseaba promover sería nada menos que «inútil» si el clero no estuviera «plenamente imbuido del espíritu y el poder de la liturgia.»
Este artículo del documento informativo habla de que la reforma sufre de falta de formación. Hay que decir claramente que esto, aunque cierto, es un gran eufemismo de la realidad. ¿Podemos realmente decir que el clero de hoy está «completamente impregnado del espíritu y el poder de la liturgia»—que es la propia condición previa del Concilio para la renovada participación en la Sagrada Liturgia que tanto buscaba para el bien de las almas?
Este asunto ha sido estudiado a fondo.[29] En resumen, hay que señalar que el espíritu y el poder de la liturgia es algo que se percibe a través de la experiencia y no solo mediante el estudio. Es algo que ‘se atrapa, no se enseña’, por así decirlo, al vivir la liturgia y vivir de la liturgia. La inmersión en la vida litúrgica de la Iglesia permitirá que la instrucción dé muchos más frutos que simplemente ser impartida en seminarios. Por eso los documentos pontificios sobre la formación del clero insisten tan a menudo en celebraciones litúrgicas óptimas en la vida del seminario.[30]
Por eso, la propuesta de los «seminarios» como remedio a la falta de formación en las seis décadas transcurridas desde el Concilio suena vacía. Lo más probable es que quienes asistan a tales reuniones ya tengan cierto gusto por el espíritu de la liturgia: podría ser un ejercicio de predicación a los convertidos, por así decirlo.
Organizar seminarios puede apaciguarnos permitiéndonos pensar que estamos haciendo algo, pero lo necesario no es un costoso programa de conferencias, sino una renovación de la vida litúrgica de la Iglesia en las líneas generalmente descritas en la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis de 2007, y especialmente en su explicación del ars celebrandi (nn. 38-43). La implementación de esta visión fomentaría una verdadera formación litúrgica, tal como lo hizo el «enriquecimiento mutuo» entre el usus antiquior y el usus recentior promovido por Benedicto XVI tras Summorum Pontificum (2007), como pueden atestiguar sacerdotes y obispos que han (re)descubierto la belleza de la celebración óptima de los ritos antiguos. El fomento de la reverencia y la devoción es más formativo que dirigir palabras a las personas, pues cuando tal receptividad se convierte en parte de nuestra disposición litúrgica natural, la propia Sagrada Liturgia puede hablar al corazón, la mente y el alma y transmitir sus riquezas con mayor plenitud.
Artículo 9. El bien primordial de la unidad de la Iglesia no se logra congelando la división, sino encontrándonos en el reparto de lo que no puede sino compartirse, como dijo el Papa Francisco en Desiderio desideravi 61: «Estamos llamados continuamente a redescubrir la riqueza de los principios generales expuestos en los primeros números del Sacrosanctum Concilium, comprendiendo el vínculo íntimo entre esta primera de las constituciones del Consejo y todas las demás. Por esta razón no podemos volver a esa forma ritual en la que los padres del Concilio, cum Petro et sub Petro, sintieron la necesidad de reformar, aprobando, bajo la guía del Espíritu Santo y siguiendo su conciencia como pastores, los principios de los cuales nació la reforma. Los santos pontífices San Pablo VI y San Juan Pablo II, aprobando los libros litúrgicos reformados ex decreto Sacrosancti Ecumenici Concilii Vaticani II, han garantizado la fidelidad de la reforma del Concilio. Por esta razón escribí Traditionis custodes, para que la Iglesia eleve, en la variedad de tantas lenguas, una misma oración capaz de expresar su unidad. [cf. Pablo VI, Constitución Apostólica Missale Romanum (3 de abril de 1969) en AAS 61 (1969) 222]. Como ya he escrito, pretendo que esta unidad se restablezca en toda la Iglesia del Rito Romano.»
Los artículos 9-11 de este documento informativo revelan su preocupación por impedir permisos adicionales para celebraciones del usus antiquior del rito romano. Esta motivación negativa es reveladora y, si hay que decir la verdad, es más política que pastoral en su intención: no busca el bien de las almas hoy; más bien busca proteger a toda costa las ideologías litúrgicas apreciadas de ayer que son objeto de críticas académicas y pastorales crecientes y continuas.
De ahí el uso de la extraordinaria expresión «división congelante» en contraste con la unidad de la Iglesia. Como se ha afirmado anteriormente y como demuestra la historia litúrgica, la uniformidad en la celebración ritual no es la condición sine qua non de la unidad eclesial. Asimismo, quienes consideran que los ritos litúrgicos más antiguos tienen un verdadero valor pastoral hoy en día—cardenales, obispos y sacerdotes fieles (así como muchos jóvenes)[31] entre ellos—no están así sembrando división en la Iglesia. Están legítimamente tomando de «las riquezas que se han desarrollado en la fe y la oración de la Iglesia»[32] como escribas que han sido formados para el reino de los cielos, como los cabezas que sacan de su tesoro lo nuevo y lo viejo en su debido tiempo (véase: Mt 13:52).
Como se ha indicado anteriormente, no toda opinión o juicio de un papa es infalible y, una vez más, con todo el respeto que se debe a la persona y al cargo del papa en cuestión, las opiniones citadas en el artículo 9 entran en esta categoría.
Oramos por la guía e inspiración del Espíritu Santo, y con razón. Pero no podemos así atribuir automáticamente los juicios prudenciales de papas y otros eclesiásticos a su inspiración. Esto también ocurre tanto con las elecciones papales (como la historia demuestra muy bien) como con las decisiones prudenciales de los Concilios Ecuménicos. Esperamos, oramos y trabajamos por el bien, pero no es automáticamente asegurado por la divinidad. Por tanto, la renovación litúrgica desejada por el Concilio era una cuestión de juicio prudencial. No son artículos de fe solemnemente definidos así. Algunas de esas sentencias —como su llamado fundamental a una participación actuosa amplia— son oportunas y totalmente acertadas. Otras pueden necesitar ser revisadas hoy, sesenta años después, a la luz de consideraciones adicionales o circunstancias cambiadas. Otros aún pueden necesitar ser revisados porque su sabiduría y moderación hace tiempo que han quedado atrás.
El llamado a la conciencia es igualmente engañoso. Esperamos y debemos suponer que los Padres del Concilio actuaron con buena conciencia, pero eso por sí solo no garantiza la sabiduría de sus juicios prudenciales. La sabiduría requiere más que buena conciencia, al igual que la prudencia. Una observación similar puede hacerse respecto a quienes produjeron los ritos reformados tras el Concilio.
«La reforma» se utiliza como un amplio paraguas en el documento citado. La distinción entre los principios establecidos en la Constitución del Concilio sobre la Sagrada Liturgia y los ritos producidos después del Concilio ha sido subrayada anteriormente. La falta de reconocimiento del documento citado y la exclusión de esta realidad de cualquier discusión en el documento informativo examinado es una grave omisión. Afirmar que la autoridad ha «garantizado la fidelidad de la reforma del Concilio» frente a pruebas en contra es, una vez más, deshonesto.
La unidad ritual que el autor del documento citado afirma que pretendía restablecer es una falacia: nunca existió de la manera ritual a la que aspira. La unidad en la única fe verdadera y en la rica diversidad ritual es la característica distintiva del culto católico, no la uniformidad ritual. La celebración del usus antiquior no perjudica en absoluto la unidad de la Iglesia; de hecho, busca fomentarla.[33]
También es una realidad pastoral que existen algunas generaciones de católicos que nunca han formado parte de esa llamada unidad ritual, en el sentido de que han nacido, se han formado en la fe y, a su vez, se han casado o han sido ordenados o profesados en comunidades que celebran el usus antiquior. Esta es una realidad pastoral que no puede ser ignorada. La Iglesia no puede bendecir ni aprobar su vida cristiana y su culto bajo Juan Pablo II y Benedicto XVI, retirar esto y luego arrastrarlos a ellos y a sus hijos a un entorno ajeno bajo otro papa. Su vida y culto cristianos deben ser respetados en su integridad. No hacerlo sería escandalizar a estos fieles, clérigos y religiosos en el verdadero sentido de la palabra.
El adagio (aparentemente erróneamente atribuido a San Agustín) In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas, puede resultar útil aquí. Para decirlo con mayor claridad, los ritos litúrgicos en las formas en que fueron promulgados tras el Concilio Vaticano II no son por sí mismos necesarios para la salvación, al igual que lo son la fe y los sacramentos que ellos (y otros ritos católicos) celebran.
Artículo 10. El uso de libros litúrgicos que el Concilio buscaba reformar fue, desde San Juan Pablo II hasta Francisco, una concesión que en ningún caso contemplaba su promoción. El Papa Francisco —aunque concedió, de acuerdo con la Traditionis Custodes, el uso del Missale Romanum de 1962— señaló el camino hacia la unidad en el uso de los libros litúrgicos promulgados por los santos papas Pablo VI y Juan Pablo II, de acuerdo con los decretos del Concilio Vaticano II, la única expresión de la lex orandi del Rito Romano.
Es significativo que este documento informativo no mencione el motu proprio Summorum Pontificum ni la Carta a los obispos que lo acompañaba. Esto último deja perfectamente claro a los legisladores masculinos:
Ahora llego a la razón positiva que motivó mi decisión de publicar este Motu Proprio actualizando el de 1988. Se trata de llegar a una reconciliación interior en el corazón de la Iglesia. Al mirar atrás al pasado, a las divisiones que a lo largo de los siglos han desgarrado el Cuerpo de Cristo, uno tiene continuamente la impresión de que, en momentos críticos de divergencias, los líderes de la Iglesia no hicieron lo suficiente para mantener o recuperar la reconciliación y la unidad. Da la impresión de que las omisiones por parte de la Iglesia han tenido su parte de culpa por el hecho de que estas divisiones pudieran endurecerse. Esta mirada al pasado nos impone hoy una obligación: hacer todo lo posible para que todos aquellos que realmente desean la unidad permanezcan en esa unidad o la alcancen de nuevo. Pienso en una frase de la Segunda Carta a los Corintios, donde Pablo escribe: «Nuestra boca está abierta para vosotros, Corintios; Nuestro corazón es amplio. No estás limitado por nosotros, pero sí por tus propios afectos. A cambio… ¡Abrid también vuestros corazones!» (2 Corintios 6:11-13). Pablo ciertamente hablaba en otro contexto, pero su exhortación puede y debe conmovernos también, precisamente sobre este tema. Abramos generosamente nuestro corazón y hagamos espacio para todo lo que la fe misma permite.
No hay contradicción entre las dos ediciones del Misal Romano. En la historia de la liturgia hay crecimiento y progreso, pero no hay ruptura. Lo que las generaciones anteriores consideraban sagrado, sigue siendo sagrado y grandioso para nosotros también, y no puede de repente estar completamente prohibido ni siquiera considerado perjudicial. Nos corresponde a todos preservar las riquezas que se han desarrollado en la fe y la oración de la Iglesia, y darles su lugar adecuado.[34]
Esto no es una «concesión», sino la donación autoritaria y motivada pastoralmente de su «lugar adecuado» a las «riquezas que se han desarrollado en la fe y la oración de la Iglesia», que, como se ha señalado antes, incluso los jóvenes han encontrado como «una forma de encuentro con el Misterio de la Santísima Eucaristía, especialmente adecuada para ellos.» Decir que este papa, que sin duda reinó entre Juan Pablo II y Francisco, no previó que el usus antiquior creciera o sería promovido es, de nuevo, en el mejor de los casos, poco sincero. Lo puso a disposición de manera gratuita para que pudiera enriquecer la vida de la Iglesia e, de hecho, enriquecer al usus recentior.[35]
Afirmar que Juan Pablo II, que habló de las «legítimas aspiraciones» de los fieles vinculados al usus antiquior, y en cuyo pontificado, entre otras comunidades (erigidas o regularizadas) se erigió la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro (para la celebración y promoción de los ritos antiguos), considerara esto como una concesión mera es igualmente engañoso.[36]
La expresión «la única expresión de la lex orandi del rito romano» respecto a los libros litúrgicos del usus recentior es, como mucho, desafortunada (si es posible) y totalmente incomprensible en el peor. Una vez más, esto ignora por completo las variantes históricas del rito romano presentes en las principales sedes y órdenes religiosas y que persisten hasta hoy en versiones reformadas, al menos en los ritos ambrosiano y cartujo, sin mencionar el uso relativamente recientemente aprobado del Ordinariato. Esta expresión debe retirarse discretamente del lenguaje litúrgico.
Artículo 11. El Papa Francisco resumió el asunto de la siguiente manera (Desiderio desideravi 31): » […] Si la liturgia es ‘la cima hacia la que se dirige la actividad de la Iglesia, y al mismo tiempo la pila bautismal de la que fluye todo su poder’ (Sacrosanctum Concilium, n. 10), entonces podemos entender qué está en juego en la cuestión litúrgica. Sería trivial interpretar las tensiones, lamentablemente presentes en torno a la celebración, como una simple divergencia entre diferentes gustos respecto a una forma ritual particular. La problemática es principalmente eclesiológica. No veo cómo es posible decir que se reconoce la validez del Concilio, aunque me sorprende que un católico pueda atreverse a no hacerlo y al mismo tiempo no aceptar la reforma litúrgica nacida del Sacrosanctum Concilium, un documento que expresa la realidad de la Liturgia íntimamente unida a la visión de la Iglesia tan admirablemente descrita en el Lumen gentium. […]».
En este artículo llegamos al meollo del malentendido respecto al usus antiquior, y quizás de la naturaleza del propio Concilio Vaticano II, y de la reforma litúrgica producida posteriormente en particular.
Ante todo, hay que decir que el deseo de celebrar y adorar según el usus antiquior ciertamente no es ante todo una cuestión estética, ni de una eclesiología deficiente, sino de principio—de hecho, el principio fundamental de la centralidad de la participatio actuosa para la vida cristiana establecido por el Sacrosanctum Concilium 14. Los seguidores del usus antiquior consideran que el usus recentior, ya sea en su forma oficial, en sus diversas traducciones vernáculos o en la forma en que se celebra y adapta localmente, suele ser deficiente porque no es un desarrollo en continuidad con la tradición litúrgica milenaria de la Iglesia, sino una ruptura de la misma. Asimismo, encuentran que el usus antiquior es más rico en símbolos, doctrina y espiritualidad, de modo que su celebración óptima los forma a ellos y a sus hijos de forma natural y saludable, y les ayuda a perseverar fiel y fructíferamente en su vida y misión cristiana. En resumen, lo consideran más sólido respecto a la tradición viva de la Iglesia y más eficaz pastoralmente en aspectos que el usus recentior puede carecer con demasiada frecuencia. Asimismo, consideran que estos ritos son una forma de adorar al Dios Todopoderoso que es más digna de Él y de la adoración que le corresponde.
En segundo lugar, ninguna persona cuerda puede o quiera dejar de reconocer la «validez» del Concilio Vaticano II como Concilio Ecuménico de la Iglesia. Tampoco se podía disputar la autoridad de ninguna definición vinculante de fe o moral que se estableciera. Pero no hizo ninguno. Fue un Consejo pastoral y se concibió como tal desde el principio. Sus decisiones prudenciales (sus políticas) pueden o no haber sido sabias y el Pueblo de Dios (incluidos el clero y los religiosos) tiene legítima libertad de expresión y juicio respecto a ellas. Elevar las decisiones prudenciales a supuestos dogmas de la fe es un grave abuso de autoridad. No debemos caer en esta trampa respecto a los ritos producidos tras el Concilio (ritos que, como se ha demostrado, a menudo ignoran las propias estipulaciones de la Constitución).
Afirmar que «la reforma litúrgica», tal como la tenemos «nació de Sacrosanctum Concilium» es, de nuevo, sumamente engañoso. Incluso los defensores de la reforma coinciden en que la Constitución fue abandonada por quienes produjeron los ritos promulgados en nombre del Concilio.[37]
La adición y apelación a «la visión de la Iglesia tan admirablemente descrita en el Lumen Gentium» es históricamente problemática. Aunque ambas Constituciones se consideraron en las mismas (las dos primeras) sesiones del Concilio, hay poca evidencia en el debate sobre la Sagrada Liturgia, o incluso sobre el funcionamiento de la Comisión Litúrgica Conciliar, de un deseo consciente de que la liturgia reflejara tal visión—que, por supuesto, no se promulgó hasta el 21 de noviembre de 1964, casi un año después de la promulgación del Sacrosanctum Concilium. Esto parece ser una lectura algo así como a posteriori de la historia.
II. Consideraciones adicionales
La Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia establecía claramente que «En la restauración y promoción de la sagrada liturgia, esta plena y efectiva participación de todo el pueblo debe recibir la máxima atención; pues es la fuente primaria e indispensable de la que los fieles deben derivar el verdadero espíritu cristiano» (n. 14). Al considerar cómo avanzar, este debería ser nuestro objetivo independientemente de dónde (si es que en algún lugar) estemos respecto a lo que coloquialmente se conoce como «las guerras de la liturgia».
Es decir, debemos hacer todo lo posible para asegurar que el usus recentior sea adecuado para este propósito—en sus editiones typicae, en sus traducciones vernáculos aprobadas, en adaptaciones autorizadas y en su celebración local. No es tarea fácil, y en algunos casos el ‘caballo puede que ya haya salido corriendo’, por así decirlo. Pero Sacramentum Caritatis nos ofrece al menos algunas formas prácticas de empezar a intentarlo.
También debemos reconocer la realidad de que la plena participatio actuosa que buscó el Concilio puede ser, y a menudo es, una realidad en las celebraciones contemporáneas del usus antiquior, como atestiguan su atracción para los jóvenes, para las familias y su singular fructificación respecto a los laicos católicos comprometidos y en el fomento de vocaciones, y como muchos obispos han descubierto al visitar tales comunidades.
Esta es una realidad que no podemos ignorar. En este sentido, puede que hoy nos estén dirigidas las palabras del Ángel en Apocalipsis 3: «El que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu diga a las iglesias». (v. 6) De hecho, puede que debamos seguir el consejo de Gameliel: «… Déjalos en paz; porque si este plan o esta empresa es de hombres, fracasará; pero si es de Dios, no podrás derrocarlos. ¡Incluso podrías encontrarte oponiéndote a Dios!» (Actos 5; 38-39)
Por tanto, cualquier mantenimiento de las restricciones impuestas a la celebración de los diversos ritos del usus antiquior en 2021 —por razones dudosas, si no abiertamente políticas, y aparentemente en flagrante desprecio por la voluntad de los obispos del mundo[38]— sería claramente contrario al bien de las almas en la actualidad y, de hecho, correría el riesgo de «congelar la división».
«Abramos generosamente nuestros corazones y hagamos espacio para todo lo que la fe misma permite.»[39]
III. Observaciones generales
Al final, hay que decir claramente que este documento informativo carece de honestidad intelectual y muestra una lamentable ignorancia de la historia litúrgica. De igual modo, carece del alcance pastoral y la generosidad que uno esperaría encontrar, sustituyéndolo por una rigidez que se aferra a una visión muy estrecha de la vida litúrgica y la historia de la Iglesia.
Que este documento lleve el nombre del Prefecto del Dicasterio del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos lo convierte en nada menos que un escándalo. Si es obra del propio Prefecto, debería ‘considerar su posición’, como dirían los políticos de su país natal. Si es obra de su equipo, debería considerar también sus posiciones, aceptando él mismo la responsabilidad última de haberla distribuido a los miembros del Sagrado Colegio.
Porque este documento ciertamente no es una profunda indagación teológica, histórica y pastoral con el objetivo de que se conserve una tradición sólida y, sin embargo, el camino permanezca abierto al progreso legítimo. No es más que una pieza de propaganda superficial y debería dejarse de lado como tal. El Colegio de Cardenales, de hecho la Iglesia—especialmente sus fieles—merecen mucho más.
—————————————————–
Dom Alcuin es el prior fundador del Monastère Saint-Benoît en Brignoles, Francia, www.monasterebrignoles.org —un monasterio de observancia benedictina clásica.
Tras estudiar Teología y Educación en Melbourne, Australia, Dom Alcuin obtuvo un doctorado en el King’s College de la Universidad de Londres por una tesis sobre la reforma litúrgica del siglo XX (2002), que posteriormente fue publicada como El desarrollo orgánico de la liturgia con un prefacio de Joseph Cardinal Ratzinger (Ignatius, 2005). Ha impartido conferencias internacionalmente y ha publicado extensamente sobre la Sagrada Liturgia, incluyendo Looking Again at the Question of the Liturgy con el cardenal Ratzinger (2003), The Ceremonies of the Roman Rite Described (2009), Sacred Liturgy: The Source and Summit of the Life and Mission of the Church (2014), T&T Clark Companion to Liturgy (2016) y Liturgia en el siglo XXI: cuestiones y perspectivas contemporáneas (2016). Sus escritos han sido traducidos al italiano, francés, español, portugués, alemán, polaco y lituano. Fue coordinador internacional de las iniciativas de la Sacra Liturgia, incluyendo las conferencias internacionales en Roma 2013, Nueva York 2015, Londres 2016 y Milán 2017.
[1] Reconozco con gratitud las contribuciones de mis confrades, en particular la de Dom Gérald (Pierre) Guérin, él mismo estudiante de doctorado en historia litúrgica en la Université Bordeaux Montaigne.
[2] Por ejemplo, el papel de los papas en los siglos VI y VII respecto a la conservación o inclusión del Kyrie eleison, el Pater noster y el Agnus Dei en la Misa romana.
[3] La importante reorganización del verdaderamente antiguo salterio del Breviario Romano en la reforma de 1911 del Papa Pío X puede considerarse el presagio de la reforma litúrgica ultramontana en el rito romano. Ver: Honoré Vinck, Pie X et les réformes liturgiques de 1911-1914 : psautier, bréviare, calendrier, rubriques, Aschendorff Verlag, Münster 2014.
[4] El famoso «suplemento» romano a los ritos francos existentes no fue una suplantación de ellos, sino una propuesta de adición o enriquecimiento, que echó raíces en el rito de forma natural y con el tiempo. Los misales medievales a veces ofrecen opciones para ciertas bendiciones, etc., entre el uso local antiguo y el texto romano más reciente. Ver: Alcuin Reid, El desarrollo orgánico de la liturgia: los principios de la reforma litúrgica y su relación con el movimiento litúrgico del siglo XX antes del Concilio Vaticano II, 2ª ed., Ignatius Press, San Francisco 2005, pp.22-27. Traducción al italiano: Lo sviluppo orgnico della liturgia: I principi della riforma liturgica e il loro rapport con il Movimento liturgico del XX secolo prima del Concilio Vaticano II, ed. Cantagalli, Siena 2013, pp. 17-23. Véase también: Uwe Michael Lang, La misa romana: De los orígenes cristianos primitivos a la reforma tridentina, Cambridge University Press, Cambridge 2022, pp. 214-254.
[5] Ver: ibid., pp.39-44; Lo sviluppo orgnico della liturgia, pp. 34-39. Véase también: Lang, La misa romana, pp. 343-367. El rechazo contemporáneo de la innovación del Breviario del cardenal Quignonez también es instructivo (ibid., pp. 34-39; Lo sviluppo orgnico della liturgia, pp. 30-34.)
[6] Véase más a fondo mi análisis histórico de este artículo de la Constitución: «Sacrosanctum Concilium y el desarrollo orgánico de la liturgia» en: U.M. Lang (ed.) El genio del rito romano: perspectivas históricas, teológicas y pastorales sobre la liturgia católica, Hillenbrand Books, Chicago 2010, pp. 198-215.
[7] «Este nuevo rito debe usarse únicamente a menos que se haya dado la aprobación de la práctica de decir misa de forma diferente en el mismo momento de la institución y confirmación de la iglesia por la Sede Apostólica hace al menos 200 años, o a menos que haya prevalecido una costumbre similar que se haya seguido de forma continua durante no menos de 200 años, en cuyos casos de ninguna manera revocamos su prerrogativa o costumbre mencionada.» Véase: M. Sodi & A.M. Triacca, eds, Missale Romanum Editio Princeps (1570), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 3-4.
[8] En ausencia de un Rey al que la Iglesia francesa se había dirigido hasta entonces para obtener autoridad, y tras los distintos regímenes seculares, un mayor giro hacia la Santa Sede como fuente de autoridad fue un desarrollo natural.
[9] Interpretar «sed per ritus et preces id bene intellegentes» como que participamos principalmente a través de los ritos, en lugar de principalmente a través de nuestra percepción/comprensión/interiorización de ellos, es interpretar erróneamente la Constitución.
[10] También se puede observar que un discurso de Audiencia General no es particularmente alto en el rango de los documentos magistrales, sea cual sea el mérito del contenido del texto.
[11] Carta a los obispos, 7 de julio de 2007.
[12] Ver: Alcuin Reid, «After Sacrosanctum Concilium—¿Continuidad o ruptura?» en: A. Reid, ed., T&T Clark Companion to Liturgy, Bloomsbury Publishing, Londres 2016, pp. 297-316; Thomas Kocik, «¿Una reforma de la reforma?», ídem., pp. 316-338. Estos dos artículos ofrecen un resumen de los temas y de la literatura relevante. Cabe destacar que incluso liturgistas como el difunto Anscar Chupungco no discuten que «la reforma fue más allá de la letra de la Constitución» (ibid., p. 294), apelando más bien a su indefinible «espíritu» para justificar la ruptura.
[13] Benedicto XVI, Carta a los obispos, 7 de julio de 2007.
[14] Ver: Alcuin Reid, «Liturgia pastoral revisitada» en: T&T Clark Companion to Liturgy, pp. 341-363.
[15] Mediador Dei, 20 de noviembre de 1947, n. 20.
[16] Prefacio a Reid, El desarrollo orgánico de la liturgia, p. 13; Lo sviluppo orgnico della liturgia, p. 9.
[17] Ibid., p. 11; Lo sviluppo orgnico della liturgia, p. 7. El cardenal Ratzinger continúa: «Quien, como yo, se sintió conmovido por esta percepción en la época del Movimiento Litúrgico en vísperas del Concilio Vaticano II solo puede estar de pie, profundamente afligido, ante las ruinas de las mismas cosas que le preocupaban.»
[18] El caso reciente más asombroso de esto—curiosamente no mencionado en este documento—fue la afirmación del anterior papa de que: «Podemos afirmar con certeza y con autoridad magisterial que la reforma litúrgica es irreversible.» Discurso a los participantes en la 68ª Semana Nacional Litúrgica en Italia, 24 de agosto de 2017. Cómo tal opinión o juicio puede tener autoridad «magistral» se le escapa al autor actual. Sin duda puede ser un juicio autoritario del Sumo Pontífice respecto a su munus para gobernar, pero sigue siendo un juicio prudencial, no una cuestión de la enseñanza de la Iglesia. Uno puede ser católico en buena posición y tener una opinión diferente. La bula —que tiene más peso canónico que una sola dirección— Quo Primum (1570) Pío V contiene afirmaciones que pueden interpretarse como prohibiendo cualquier alteración de ese rito para siempre. Los papas posteriores no se han considerado sujetos a tales restricciones, así como los papas de hoy y en el futuro (y de hecho, ni el clero ni los laicos) están sujetos a la opinión expresada en el discurso del anterior papa de agosto de 2017.
[19] «La liturgia es un elemento constituyente de la santa y viva Tradición,» n. 1124. Es importante señalar la implicación de esto que se refleja en el artículo posterior del Catecismo: «Incluso la autoridad suprema en la Iglesia no puede cambiar la liturgia arbitrariamente, sino solo en la obediencia de la fe y con respeto religioso al misterio de la liturgia», n. 1125.
[20] Ver: Annibale Bugnini, La reforma de la liturgia 1948-1975, Liturgical Press, Collegeville 1990; Piero Marini, Una reforma desafiante: realizando la visión de la renovación litúrgica, Liturgical Press, Collegeville 2007.
[21] Ver: Matthew Hazell, «‘Consenso de expertos’ en las reformas litúrgicas posteriores al Vaticano II: más medias verdades y estudios desfasados,» New Liturgical Movement, 24 de agosto de 2024: https://www.newliturgicalmovement.org/2024/08/expert-consensus-in-post-vatican-ii.html
[22] Ver: Paul F. Bradshaw, Maxwell E. Johnson y L. Edward Phillips, La tradición apostólica: un comentario, Fortress Press, Minneapolis 2002; Matthieu Smyth, « L’anaphore de la prétendue «Tradition apostolique» et la prière eucharistique romaine », Revue des Sciences Religieuses, 81, 2007, p. 95-118 ; ET: «La Anáfora de la llamada Tradición Apostólica y la Oración Eucarística Romana», Usus Antiquior 1 n.1, 2010, pp. 5-25; John F. Baldovin, S.J., «Hipólito y la tradición apostólica: investigación reciente y comentario», Theological Studies 64 n.3 (2003), pp. 520-542.
[23] Esta reforma sin precedentes fue el resultado de la iniciativa personal de Dom Cyprian Vagaggini y otros entusiastas. Ver: Cypriano Vagaggini, El canon de la misa y la reforma litúrgica, Geoffrey Chapman, Londres 1967. Original italiano: Il canone della messa e la riforma liturgia, Elle Di Ci, Torino-Leumann 1966.
[24] Lauren Pristas, Las colecciones de los Misales Romanos: Un estudio comparativo de los domingos en las estaciones adecuadas antes y después del Concilio Vaticano II, Bloomsbury, Londres 2013; pp. 227-228. Véase también: Lauren Pristas, «La revisión post-Vaticano II de las Colectas: Solemnidades y Fiestas,» en: Alcuin Reid, ed., Liturgia en el siglo XXI: Cuestiones contemporáneas y perspectivas, Bloomsbury, Londres 2016, pp. 51-90.
[25] Que, dadas las precedentes en los misales parisino y ambrosiano, presentan poca dificultad.
[26] La omisión de la enseñanza de San Pablo en 1 Cor. 11:27-29 («Quienquien, por tanto, come el pan o bebe la copa del Señor de manera indigna será culpable de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. Que el hombre se examine a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo.») del Leccionario revisado es quizás lo más impactante. Ver: Matthew Hazell, «La omisión de 1 Corintios 11, 27-29 del Leccionario de la Forma Ordinaria: Lo que sabemos y una hipótesis,» New Liturgical Movement, 26 de junio de 2021: https://www.newliturgicalmovement.org/2021/06/the-omission-of-1-corinthians-11-27-29.html.
[27] En particular, véanse los discursos de Audiencia General del Papa Pablo VI de los días 19 y 26 de noviembre de 1969.
[28] La traducción de «actuosa participatio… «summopere attendenda est» aquí indicado se ajusta al original latino y también a las traducciones al italiano, francés, alemán y español que se encuentran en la página web del Vaticano.
[29] Alcuin Reid, «‘Plenamente imbuido del espíritu y el poder de la Liturgia’—Sacrosanctum Concilium y Formación Litúrgica,» en: Alcuin Reid, ed., Sacred Liturgy: The Source and Summit of the Life and Mission of the Church, Ignatius Press, San Francisco 2014, pp. 213-236. Traducción al italiano: «Spiritu et virtute Liturgiae penitus imbuantur—Sacrosanctum Concilium e formazione liturgica» en: A. Reid, La Sacra Liturgia: Fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, Ed. Cantagalli, Siena 2014, pp. 181-201.
[30] Ver: Sacrosanctum Concilium, 17. Sagrada Congregación para la Educación Católica, Instrucción sobre la Formación Litúrgica en los Seminarios, 3 de junio de 1979: «La gran importancia que la sagrada liturgia tiene en la vida de la Iglesia exige que el candidato contemporáneo al sacerdocio reciba una formación adecuada tanto en el ámbito de la práctica correcta como en el estudio escrupuloso, para que pueda desempeñar su ministerio pastoral en este campo.» (Introducción). «Toda formación litúrgica genuina implica no solo doctrina, sino también práctica. Esta práctica, como formación «mistagógica», se obtiene primero y principalmente a través de la propia vida litúrgica de los estudiantes, en la que cada día son iniciados más profundamente mediante acciones litúrgicas celebradas en común. Esta iniciación cuidadosa y práctica es la base de todo estudio litúrgico posterior, y se presupone que ya se ha adquirido cuando se explican las cuestiones litúrgicas» (n. 2).
[31] El papa Benedicto XVI observó: «Se ha demostrado claramente que los jóvenes también han descubierto esta forma litúrgica, sentido su atracción y encontrado en ella una forma de encuentro con el Misterio de la Santísima Eucaristía, especialmente adecuada para ellos.» Carta a los obispos, 7 de julio de 2007.
[32] Ibid.
[33] En su carta de 2007 a los obispos que acompañaban al Summorum Pontificum, el Papa Benedicto XVI dejó esta intención completamente explícita, como deja claro el formulario de citación que esa carta en el comentario sobre el artículo 10.
[34] Carta a los obispos, 7 de julio de 2007. Énfasis añadido.
[35] Benedicto XVI habló de sus intenciones en una entrevista tres años después de su jubilación (cinco años antes de las Traditiones Custodes): «Siempre he dicho, y aún sigo diciendo, que era importante que algo que antes era lo más sagrado de la Iglesia para la gente no fuera prohibido de repente por completo. Una sociedad que ahora considera prohibido lo que antes percibía como el núcleo central—eso no puede ser. La identidad interior que tiene con el otro debe permanecer visible. Así que para mí [Summorum Pontificum] no se trataba de asuntos tácticos ni Dios sabe qué, sino de la reconciliación interior de la Iglesia consigo misma.» La reautorización de la Misa Tridentina suele interpretarse principalmente como una concesión a la Sociedad de San Pío X. «¡Eso es absolutamente falso! Para mí era importante que la Iglesia fuera una consigo misma en su interior, con su propio pasado; Lo que antes era sagrado para ella no está ahora mal. El rito debe desarrollarse. En ese sentido, la reforma es apropiada. Pero la continuidad no debe romperse. La Sociedad de San Pío X se basa en el hecho de que la gente sentía que la Iglesia se estaba renunciando a sí misma. Eso no debe ser. Pero como dije, mis intenciones no eran de naturaleza táctica, sino sobre el fondo del asunto en sí.» Testamento en sus propias palabras, Bloomsbury, Londres 2016, pp. 201-202.
[36] Bula Ecclesia Dei adflicta, 2 de julio de 1988, 5 c: «A todos los fieles católicos que se sienten apegados a algunas formas litúrgicas y disciplinarias previas de la tradición latina deseo manifestar mi voluntad de facilitar su comunión eclesial mediante las medidas necesarias para garantizar el respeto a sus legítimas aspiraciones. En este asunto pido el apoyo de los obispos y de todos los que participan en el ministerio pastoral en la Iglesia.»
[37] Hemos señalado la observación de Anscar Chupungco arriba (véase la nota 12). El propio arzobispo Bugnini se jactaba en sus memorias de que «la fortuna favorece a los valientes;»La Reforma de la Liturgia, p. 11; y—con magistral sutilez—que «no se puede negar que el principio, aprobado por el Concilio, de usar las lenguas vernáculas recibió una interpretación amplia;» ibid., p. 110. Los propios Padres del Concilio, a la luz de las preocupaciones sobre la reforma expresadas en el debate conciliar, recibieron antes de votar la garantía de que: «Hodiernus Ordo Missæ, qui decursu saeculorum succrevit, certe retinendus est.» («La corriente El Ordo Missæ, que ha crecido a lo largo de los siglos, ciertamente debe conservarse»); véase: Alcuin Reid, «En el pleno del Consejo: El debate de los Padres del Concilio sobre el Esquema de la Sagrada Liturgia» en: U.M. Lang (ed.), Authentic Liturgical Renewal in Contemporary Perspective, Bloomsbury, Londres 2017, pp. 125-143 (véase pp. 126-127). Sin embargo, como pudo afirmar más tarde el padre Joseph Gellineau, la Orden de la Misa promulgada por Pablo VI «en realidad es una liturgia diferente de la Misa. Debemos decirlo claramente: el rito romano tal y como lo conocíamos ya no existe. Está destruido (détruit). Algunas paredes de la estructura han caído, otras han sido alteradas; podemos verlo como una ruina o como la cimentación parcial de un nuevo edificio;» Joseph Gelineau SJ, La liturgia hoy y mañana, Darton, Longmann & Todd, Londres 1978, p. 11. Traducción corregida para consonar con el original: Demain de la Liturgie, París: Cerf, París 1977, p. 10.
[38] Como ha revelado el periodismo de investigación de la corresponsal del Vaticano Diane Montagna (https://dianemontagna.substack.com/p/exclusive-official-vatican-report) y como el libro de Nicola Bux y Saverio Gaeta, La liturgia non è uno spettacolo: Il questionario ai vescovi sul rito antico: arma di distruzione di Messa?, Fede e Cultura, Verona 2025, documenta más.
[39] Benedicto XVI, Carta a los obispos, 7 de julio de 2007.
Traducido con Google por Una Voce Sevilla